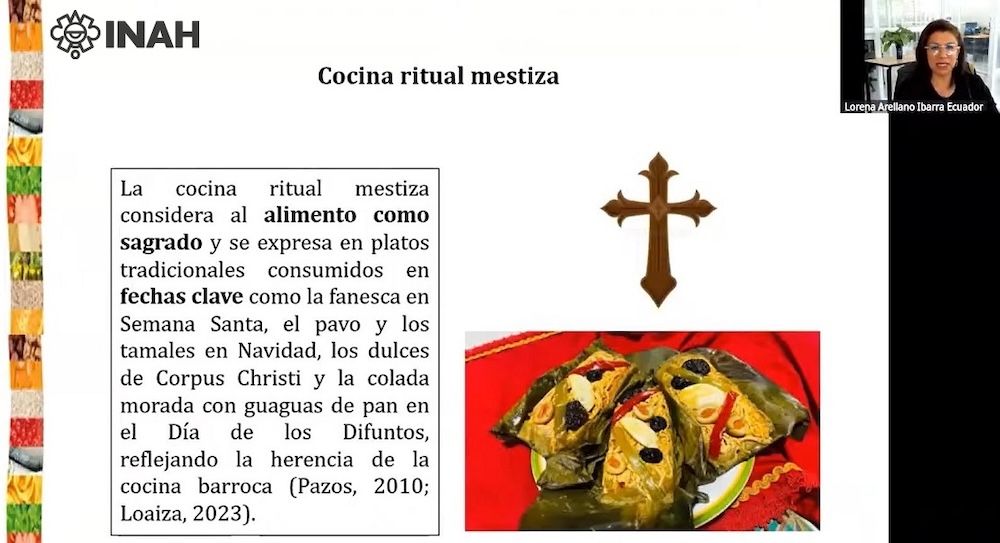Se dice que hay platillos que alimentan el alma, la conferencia Cocina y religión. La fanesca y su significado espiritual en Ecuador, impartida por la investigadora adscrita a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador-Ibarra, Sonia Lorena Arellano Guerrón, desarrolló dicha idea en torno a la fanesca, sopa tradicional que preserva saberes ancestrales y transculturales.
La ponencia virtual tuvo lugar el 5 de agosto de 2025, en el Seminario Internacional de Cocinas, iniciativa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), coordinado por las investigadoras Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán.
En su exposición, la especialista en turismo gastronómico, Arellano Guerrón, destacó la relación entre cultura, comida y ritualidad, a través de un recuento del significado de cada uno de los ingredientes que conforman dicho guiso que se consume, principalmente, durante Semana Santa.
“El vínculo entre cocina y religión se ha manifestado en diversas formas a lo largo de la historia, revelando cómo los alimentos y las bebidas adquieren significados espirituales profundos en diferentes contextos culturales”, relató.
De acuerdo con la investigadora, la tradición oral sostiene que la fanesca es de origen prehispánico; sin embargo, la llegada de los europeos a Mesoamérica transformó el platillo, dotándolo de nuevos ingredientes, aromas, sabores y significados, según la región en la que se prepare. Esta versatilidad le ha permitido perdurar hasta nuestros días.
En principio, esta preparación estaba ligada a las celebraciones precolombinas de la cosecha de granos, pero en la época virreinal surgió un proceso de transculturación que modificó la receta y la vinculó con el calendario católico festivo, anotó.
Este caldo incorpora, al menos, 12 granos diferentes, cada uno asociado a personajes y elementos bíblicos o sagrados, por ejemplo, el maíz representa a san Pedro, las arvejas a san Antonio y las habas a María Magdalena.
Asimismo, los chochos (un tipo de leguminosa andina) simbolizan a Judas Iscariote y deben lavarse durante siete días para “purificarlos” y hacer que suelten el sabor amargo que desprenden, tras lo cual pueden integrarse a la mezcla, explicó.
La fanesca no solo es una sopa, aseveró la ponente, “toda comida es un acto social, pero esta guarda la memoria histórica, las costumbres, la unión familiar”, por ello, subrayó que preservar dicha tradición es también salvaguardar una forma de entender el mundo, donde la comida une, sana y eleva el espíritu.
La antropóloga Yesenia Peña Sánchez resaltó que una tradición alimentaria es producto de la suma de factores a lo largo del tiempo, que la configuran y transforman, “influye el medioambiente, la percepción, los modos de producción y los recursos, además de los significados y los símbolos de la cultura. Es ahí donde la antropología pone el foco”.
La religión, prosiguió, a menudo establece un conjunto de reglas sobre la comida, diferenciando lo sagrado de lo profano y reforzando valores morales, a través de lo que se consume en calendarios o fechas específicas que se sitúan en festividades y celebraciones dentro de las mismas religiones.
Por último, la investigadora Hernández Albarrán expresó que es relevante analizar “cómo se sobrepusieron elementos cristianos a festividades prehispánicas durante la Colonia”, un proceso histórico-antropológico que permite conocer el origen y evolución de las tradiciones actuales.
La próxima ponencia, Mestizaje hispanoamericano en la cultura alimentaria. Dinámica de uso de las plantas comestibles en la provincia de Córdoba, Argentina, impartida por las investigadoras de las universidades nacionales de Catamarca y de La Plata, Cecilia Trillo y María Laura López, respectivamente, será el 2 de septiembre de 2025.
—oo0oo—